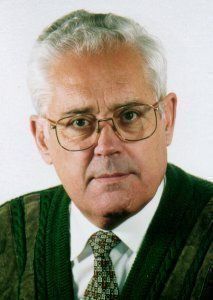Hace algunos días me encontré por casualidad con Andrés, uno de mis exalumnos de los que guardo un mejor recuerdo. Es posible que hayan pasado más de diez años desde que lo vi la última vez. Tampoco tenía una idea exacta, ni siquiera aproximada, de lo que la vida habría hecho con el después de tanto tiempo. Andrés, desde su posición de alumno formal, y yo desde la mía de profesor quizás demasiado exigente, nos solíamos quedar a veces algunos minutos dentro de la clase a la hora del recreo con los papeles cambiados, es decir, él como profesor y yo como alumno inexperto en cuestiones informáticas, disciplina en la cuál, a sus trece o catorce años era un verdadero maestro. El manejo del instrumental en las nuevas tecnologías, hace tiempo que me di cuenta de que funciona en razón inversa a la edad de las personas; de ahí que resulte, cuando menos curioso, este fenómeno entre generaciones, tan real, tan frecuente y tan extraordinario.

Por la cuenta que nos trae, somos muchos los que nos hemos agarrado con fuerza al asidero del tren en marcha de las nuevas tecnologías, y mal que bien hemos ido saliendo adelante a fuerza de constancia. Otros, por el contrario, se han resignado a dejarlo perder arguyendo razones que no son otra cosa que producto del “agiornamento”, que van dejando sobre la piel y sobre el corazón los años de trabajo. La madurez es una pieza más, no la última, del complicado mosaico de la vida del hombre. La jubilación aparece algún día a golpe de calendario cuando llega el momento, enfrentando a la persona con una nueva manera de vivir hasta entonces poco conocida, pero a la que conviene estar prevenido antes de que llegue; un ejercicio de voluntad que conviene poner en práctica a su debido tiempo.
Y así, metidos en esa danza, y siempre que uno se encuentre en unas condiciones mínimas para llevarlo a cabo, nada mejor que haber tomado la precaución de no alejarse, bien por sistema o bien por miedo, del marco de las nuevas tecnologías -más nuevas y más sorprendentes cada vez- y que nos servirán después para viajar, sin complejos y sin obligadas privaciones, por los caminos que a la vida se le antoje llevarnos a partir de ese día, y que a poco que uno se descuide no van a ser otros que los de quedarse en casa viendo la televisión, o esperando que llegue la hora de la partida de cartas con los amigos en el Centro Social, costumbres que no seré yo quien vea con malos ojos, pero que al cabo del tiempo uno se da cuenta de que no conducen a nada, o a casi nada, y que contribuyen al deterioro físico, y al anímico y mental no digamos.
Pero volvamos al reciente encuentro con mi joven alumno que tan felizmente celebro. Hemos de saltar por encima de un par de décadas, o tal vez más, de tiempo intermedio. Ha sido un encuentro casual; pienso que de haberlo previsto hubiese tenido alguna nueva pregunta para él, alguna de esas dudas aparentemente insalvables que a menudo nos surgen ante cualquier nueva dificultad delante del teclado, y que él me hubiese ayudado a resolver; eso sí, sin el candor ni la voz preadolescente de aquellos años. Es el poso que el discurrir de la vida va dejando, sin excepciones ni privilegios, en cada uno de nostros.